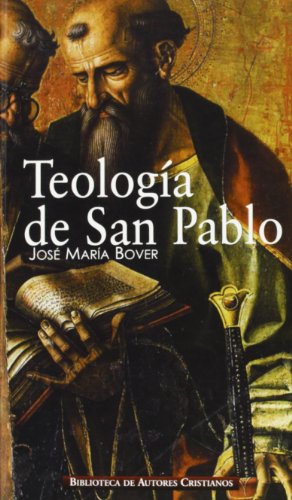Tal vez alguno suponga que la crítica a la Devotio
moderna es una frivolidad «neomodernista» de L. Bouyer, un invento «sedevacantista» de C.
Disandro, un exabrupto de A. Caponnetto, una deriva «liberal» de F. Arocena,
etc. En realidad es una cuestión tratada por numerosos historiadores de la liturgia y la espiritualidad tanto anteriores como posteriores
al Vaticano II. En este punto se observa una pacífica «continuidad».
En una entrada precedente transcribimos unas
páginas de F. Arocena (aquí), como muestra de la crítica post-conciliar
a la Devotio moderna. Ofrecemos hoy nuestra traducción de las páginas de
un manual publicado en 1941 -seis años antes de la Encíclica Mediator
Dei- que esperamos sirva como ejemplo de crítica pre-conciliar.
Cabe anticipar la conclusión del autor: uno de los rasgos de la Devotio
moderna es su individualismo, del cual se sigue el poco aprecio por la Liturgia. Lo que el autor difícilmente pudo prever en la década de 1940 es cómo la difusión de esta mentalidad debilitaría los anticuerpos eclesiales para resistir a la reforma litúrgica de Pablo VI.
La reforma litúrgica, emprendida por el Concilio de Trento y llevada a
cabo por los Papas subsiguientes, logró corregir los libros rituales y establecer
la unidad de la Liturgia en todo Occidente, pero no pudo restaurar la Liturgia
como fuerza vital por excelencia del catolicismo. Sin dudas, la Liturgia
conserva en el siglo XVI la misma virtud santificadora con la que regeneró
otrora la sociedad pagana y después a las masas bárbaras desencadenadas sobre
Europa. Pero desde el siglo XIII la sociedad porfiaba en sustraerse de la
influencia benéfica de la Liturgia, para aislarse en una piedad individualista,
desembarazándose de todos los ritos sensibles así como de otros tantos
obstáculos para entrar directa e inmediatamente en contacto con Dios.
Esta tendencia es
singularmente favorecida por el protestantismo, enemigo radical de la Liturgia.
«Los artículos, en apariencia
numerosos, del programa de los autores de la Reforma se reducen a un concepto
central: unir inmediatamente al hombre con Dios, por la supresión de todos los
intermediarios que pretenden interponerse entre estos dos términos. Fue
necesario, en realidad, esperar hasta el final del siglo XVIII para ver a los
sucesores de Lutero sacar de esta idea sus últimas consecuencias. Sin embargo,
el principio había sido puesto desde el origen. Donde el católico encuentra medios de ir a Dios, el protestante ve
obstáculos que traban el ascenso de su alma. El dogma, la tradición, los marcos
de una sociedad visible, el magisterio, el sacerdocio, los sacramentos, los
ritos, en suma, todas las “instituciones” que caracterizan a la Iglesia
“romana” son condenadas a desaparecer como un peso muerto, que la religión
arrastra detrás de sí, como una ganga que debe extraerse del oro de la
verdadera fe, como un capullo muerto e inerte, reliquia congelada del largo
invierno medioeval, donde el espíritu, llegado a su pleno estío, se apresura a
desplegar las alas a fin de emprender vuelo hacia el ideal» (1).
Esta guerra
promovida contra las «instituciones romanas», más claramente, contra la
Liturgia católica, con su Jerarquía, Sacrificio, Sacramentos, Sacramentales,
Oficio, se deduce lógicamente del principio fundamental del protestantismo.
Si la justificación es efecto exclusivo de un acto «de fe sin obras»; si para
agradar a Dios basta con aparecer revestido del manto de méritos de su Hijo,
Jesús; si para leer los pensamientos divinos basta abrir la Escritura e
interpretarla a su talante; si, en una palabra, la salvación es un negocio
estrictamente privado, que se trata a solas con Dios, ¿para qué el estorbo de
la Jerarquía y la complicación de ritos inútiles y hasta nocivos?
León X y el
Concilio de Trento pueden condenar uno a uno los errores luteranos; las iglesias
particulares pueden sacrificar sus propias liturgias para unirse más
estrechamente a la Iglesia-Madre y defender las «instituciones romanas» de los ataques de la herejía, celebrándolas con un espíritu social llevado hasta el punto de la uniformidad de palabras y gestos; el protestantismo, más precisamente, el
individualismo protestante, no por eso dejaría de infiltrarse en el campo
de la piedad cristiana. La devoción particular se intensifica cada vez más, ora
inspirándose en la liturgia, ora, lo que es más frecuente y desastroso, yendo
en contra de la espiritualidad litúrgica. Es de esta época, en efecto, que
datan los Manuales de piedad y Libros de meditación, que se cubrirían
de mayor gloria y producirían más frutos de santidad si se asociaran los
esfuerzos individuales de los fieles para la celebración en común de esa obra
realmente social –negación de las falsas aserciones protestantes-, que es la Liturgia.
La historia de
la conversión de los benedictinos de Caldey (comunidad nacida en el
protestantismo, desarrollada en el protestantismo y traída hace pocos años
(1912), de la mano de la Liturgia, al seno de la Iglesia romana), demuestra que,
si la sociedad del siglo XVI, fiel al catolicismo, hubiese sacudido la devoción
individualista y entrado en las catedrales, para celebrar en ellas con la
Jerarquía la solemne Liturgia de otros tiempos, por cierto, habría aplastado,
desde luego, la cabeza de la serpiente…
Pues es
precisamente porque la sociedad se siente incapaz de tal reacción, que la
serpiente infiltra en los fieles el veneno del individualismo, hoy protestante,
mañana jansenista, luego racionalista.
Tomado y
traducido de:
Coelho OSB,
Antonio. Curso de liturgia romana.
Tomo I, pp. 231-232 (disponible, aquí).

.jpg)