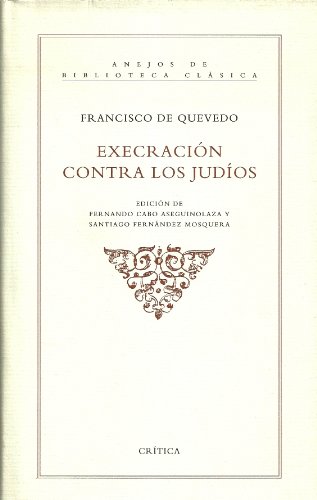En esta segunda parte el p. Garrigou-Lagrange explica cómo se ejerce la
potestad indirecta del Romano Pontífice en materias temporales. No hay nada que objetar a la doctrina que expone el artículo del eminente teólogo. Pero el trabajo, publicado en el contexto de la condenación de la Acción Francesa
El
Soberano Pontífice puede ejercer este poder indirecto de dos maneras: por
un consejo o por una orden. El consejo no es de si obligatorio, mas debe
ser recibido con respeto. La orden obliga en conciencia; si el sustraerse
a ello no es herejía, en cuanto no interviene el magisterio infalible, sería
en cambio desobedecer.
¿Qué se
desprende de esto en el orden de las cuestiones políticas? ¿Cómo puede la Iglesia intervenir en ello y
cuál es la libertad de cada uno? La intervención de la Iglesia, de acuerdo
a lo que acabamos de decir, hállase medida por las exigencias divinas de
nuestro supremo fin sobrenatural; luego, todos nuestros actos voluntarios, cualesquiera
que ellos sean, deben estar ordenados a aquel fin.
Para no
disminuir la amplitud del tema, consideremos en primer lugar el caso en que
gozamos de la mayor libertad, el de los actos llamados
"indiferentes", en razón de su objeto; veremos en seguida lo que
ha de pensarse de los actos cuyo objeto no es ya indiferente sino moralmente
malo o en oposición con la recta razón, la ley divina y el último fin del
hombre. Seguro es que hay actos indiferentes, de acuerdo a su objeto,
es decir, que, según él, no son ni moralmente buenos ni moralmente malos;
por ejemplo, es moralmente indiferente el querer enseñar química o matemáticas, es
preferir la primera de estas ciencias a la segunda; del mismo modo cada
uno es libre de preferir entre las distintas formas de gobierno esta sobre
aquélla. Sin embargo, si se considera no solo el objeto inmediato de
estos actos voluntarios sino el fin al cual deben estar ordenados,
no habría dice Santo Tomás, ningún acto deliberado indiferente, tomándolo individualmente, en
la realidad concreta de la vida: “necesse est omnem actum hominis a
deliberativa ratione procedentem in individuo consideratum bonum esse vel malum” (Ia
IIae, q, 18, a
9).
La razón de ello esta en que el ser razonable, desde el
momento en que realiza un acto de voluntad, debe orientarlo hacia un fin
honesto, hacia un fin moralmente bueno; si en cambio, prefiere a lo
honesto, lo útil y placentero ya no actúa razonablemente.
Por
ejemplo, aunque el enseñar química o matemáticas no sea moralmente bueno
ni malo, desde que se quiere enseñar una u otra ciencia, este querer será,
en razón no ya de su objeto sino de su fin, moralmente bueno como en
el caso del padre de familia que gana así honestamente el pan de los
suyos, o moralmente malo como en el caso del anarquista que enseña a
fabricar explosivos con vistas a peores danos.
De la misma manera, en el orden político, se es
libre de preferir la monarquía a la democracia y de trabajar por
demostrar que tal país, como la
Francia , solo volverá a encontrar la tranquilidad del
orden cuando retorne a las tradiciones nacionales que la han constituido, al
régimen que ha hecho su grandeza. Hasta puede recurrirse a todos los
medios legítimos en vista de este retorno. Mas también es necesario que
este trabajo esté ordenado a un fin moralmente bueno, y, según la
subordinación de los fines, a Dios mismo más o menos explícitamente conocido
y amado por encima de todo. Esto es ya verdad en el orden natural, en
cuanto a Dios, autor de nuestra naturaleza, a quien nuestra inteligencia, por
sus solas fuerzas, puede conocer. Con cuánta más razón es esto verdad
después de nuestra elevación al orden sobrenatural: nuestro fin último
sobrenatural, Dios, autor de la gracia, pide, en efecto, que todos nuestros
actos voluntarios le estén, por lo menos virtualmente ordenados; en otros
términos, todos deben contribuir a nuestro progreso moral y espiritual, a nuestra
santificación y a nuestra salvación. Es esto verdad no solo en cuanto a
los actos específicamente religiosos, como la oración, sino en cuanto a
todos nuestros actos voluntarios y libres, cualesquiera que ellos sean,
aún los que son indiferentes en razón de su objeto.
Cada uno de ellos debe tener un fin moral bueno,
subordinado al fin último que es Dios, amado por encima de todo, mas
que a nosotros mismos, mas que a nuestra familia y que a nuestra patria.
"Cualquier cosa que hagáis —dice San Pablo— hacedla por la mayor
gloria de Dios" (1 Cor., X, 31). En la medida en que todos nuestros
actos estén perfectamente ordenados al soberano Bien, principio y fin de
todos los otros, en esa misma medida se establecerá la paz o la
tranquilidad del orden en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar,
en nuestra vida nacional, y trabajaremos así por hacer reconocer el
reino del Cristo sobre las naciones. Así lo exige la subordinación de los
fines.
Pero, como a menudo ocurre, los actos voluntarios que
son indiferentes en razón de su objeto se alteran desde que este objeto se
modifica oponiéndose a la recta razón y a la ley divina. Es así como toda
forma legítima de gobierno puede corromperse: la democracia degenera en
demagogia al servicio de una plutocracia omnipotente, y la monarquía en tiranía,
en militarismo opresor. Hay, entonces, en el objeto mismo, un desorden
verdaderamente condenable pues se torna para las almas un serio obstáculo
en la conquista de su fin último.
Aunque los católicos tengan completa libertad para preferir,
entre los regimenes políticos, este o aquél, deben también velar, al
seguir esa preferencia, por no subordinar inconscientemente la religión a
la política, por no confundir ambos órdenes. Estaríase inclinado a
esa confusión si se dijera: "Los pueblos modernos solo pueden vivir
en democracia. La democracia no es durable sin el Cristianismo. Luego,
seamos cristianos y demócratas, o mejor aún seamos demócratas cristianos". Es
obvio decir que el motivo por el cual debemos ser cristianos es de un
orden infinitamente superior. Nadie evidentemente puede tampoco pretender
que el motivo formal por el cual un francés debe ser cristiano y católico
reside en que la Francia
no puede volver a encontrar la tranquilidad del orden sino retornando al régimen
que ha hecho de su grandeza, a la monarquía cristiana y católica. Son
ésas, consideraciones que pueden impulsar al camino de la fe, como ha
ocurrido bastante a menudo, pero interesa no perder de vista la distancia y
la subordinación de los dos órdenes.
La democracia, legítima en si, puede degenerar en democratismo,
en una especie de religión que confunde el orden de la gracia y el de la
naturaleza o que tiende a reducir la verdad sobrenatural del Evangelio a
una concepción social de orden humano, a transformar la caridad divina en filantropía,
humanitarismo y liberalismo. La
Iglesia , en virtud misma de su magisterio, puede,
entonces, intervenir. No puede olvidar este principio: "Corruptio
optimi pessima": la peor de las corrupciones es la que ataca lo mejor
que hay en nosotros, la más alta de las virtudes sobrenaturales, la que es el
alma de todas las otras. Si no hay aquí abajo nada mejor que la verdadera
caridad, que ama a Dios por encima de todo y al prójimo por el amor de
Dios, nada hay peor que la falsa caridad que trastorna el orden mismo del
amor haciéndonos olvidar la bondad infinita de Dios y sus derechos
imprescriptibles para hablarnos sobre todo de los derechos del hombre, de
igualdad, de libertad, de fraternidad. Se confunde así el objeto formal de
una virtud esencialmente sobrenatural con el de un sentimiento en que la
envidia suele participar bastante.
¿No esta
allí la esencia de la democracia-religión que falsea completamente la noción
de la virtud de caridad y al mismo tiempo la de la virtud conexa de
justicia? Querer encontrar allí el espíritu del Evangelio sería Iluminismo.
Para comprenderlo basta aplicar aquí la regla del discernimiento de los espíritus:
"El árbol se juzga por sus frutos"... los producidos por las
obras de Rousseau no son los del Evangelio.
¿Es suficiente, en el orden humano, un vigoroso
golpe de timón en sentido inverso para reaccionar, como conviene,
contra ese democratismo y contra los que le aprovechan con gran detrimento
de su patria? Basta recordar los beneficios de la jerarquía natural de
los valores, establecida antaño por las corporaciones en el mundo obrero,
los de una aristocracia de la inteligencia y de una aristocracia
terrateniente y las ventajas de la monarquía que aporta la unidad y el espíritu
de continuidad en la política interior y exterior de un gran país,
para preservarlo contra los enemigos de adentro y de afuera? Si esta reacción
se hace solo o sobre todo en el orden humano y no suficientemente en el
orden sobrenatural de la fe y del amor de Dios, corre el riesgo de caer en
el extremo opuesto. No solamente no puede, como sería necesario, sustituir
con eficacia, las falsas nociones de caridad y de justicia por la
verdadera idea de estas virtudes, sino que fácilmente puede degenerar en
un naturalismo aristocrático que recuerde la prudencia griega y su orgullo
intelectual tan opuesto al espíritu del Evangelio. Ya no se comprendería
entonces el sentido profundo de la enseñanza de Nuestro Señor sobre
la humildad y el amor al prójimo: "Os bendigo, Padre, Señor del cielo
y de la tierra, porque habéis ocultado estas cosas a los prudentes y a los
sabios y las habéis revelado a los pequeños". (Mateo. XI-25).
"Esta es mi consigna: que os améis los unos a los otros como yo
os amo a todos". (Juan XV, 12).
Para reaccionar contra la noción naturalista de la
caridad que es como el alma de la democracia-religión, hay que
preservarse del otro extremo, que sería una forma contraria del naturalismo.
Es necesario elevarse por encima de esos dos extremos hacia el punto
culminante en que se encuentran las virtudes teologales y morales, la
fe viva, la esperanza inconmovible, el amor sobrenatural de Dios y del prójimo,
de los enemigos mismos, la divina caridad conexa con la verdadera
justicia.
Para elevarse hacia esa cumbre es menester la
humildad cristiana; virtud fundamental, solo ella puede reprimir el
orgullo que tiende a alterar toda concepción política y toda forma de
gobierno. Es necesaria, con la humildad, la docilidad de espíritu en lo
que respecta a toda verdad sobrenatural; es el único camino que conduce a la
suprema verdad, a la verdadera sabiduría.
Para recordarlo a los que corren el riesgo de
extraviarse, interviene la
Iglesia que posee eminentemente la gracia llamada por
San Pablo, el discernimiento de los espíritus. No niega lo que hay de
bueno en esa reacción contra los dogmas revolucionarios; más aún, ve en
ello excelentes cosas que pueden ser deformadas. Habla entonces de
los peligros que hay para un católico en seguir esa corriente de ideas dejándose
absorber por una actitud natural que se desenvolvería en detrimento de la vida
de la gracia. Hablando así, recuerda la Iglesia una vez más los principios de la
moral cristiana, según los cuales nuestra actividad, en cualquier orden
que se ejerza, debe estar ordenada a Dios, nuestro fin último, inspirada de
lo alto por la fe divina, la esperanza y la caridad, sin las cuales ya no sería
posible establecer la paz ni entre los pueblos ni en nuestra vida
individual. Si la Iglesia
no se contenta con recordar los principios admitidos por todos los católicos,
si interviene prácticamente con un consejo o con una orden en la política de
una nación, lo hace en virtud de su poder indirecto, de acuerdo a la relación
de conveniencia o de oposición que las cosas temporales tienen con la vida
espiritual de las almas. Cuando interviene así el Papa con una orden, esta
obliga en conciencia: sustraerse a ella sería falta grave de
desobediencia. El Vicario de Jesucristo es en efecto el juez calificado y aquí
abajo el juez en última instancia de la extensión de su poder indirecto hic
et nunc a tal cosa temporal según "la relación que ella tiene
con la vida de las almas y su último fin sobrenatural". Según la
medida de nuestra inteligencia muy limitada, nosotros no vemos esa relación;
mas él la ve bajo una luz superior que recibe de Dios, como Pastor
supremo.
Bajo este titulo no solo le pertenece el enseñar "ex
cathedra" definiendo infaliblemente lo que es de fe para la Iglesia universal, sino
también el gobernar, y, así como su magisterio infalible exige la fe, por
debajo de la infalibilidad, sus órdenes exigen la obediencia.
Desde que él ordena se esta obligado a obedecer.
Como dice Bonifacio VIII: "Si deviat terrena potestas, judicabitur a
potestate spirituali; sed si deviat, spiritualis minor, a suo superiore;
si vero suprema, a solo Deo, non ab homine poterit judicari". La
autoridad suprema debe ser escuchada cuando ordena, aún en lo que no es
infalible, y nadie, aquí abajo, puede juzgarla. Aquellos que creyeren
tener razones perentorias para "juzgar especulativamente" que un
movimiento político —cuyo órgano, tal como esta dirigido y redactado actualmente,
se halla condenado— es bueno en si, no están por ello dispensados de obedecer.
Deben conformar su juicio práctico y su voluntad con la orden dada, tal
como fue formulada. No les esta prohibido presentar a la autoridad competente
los hechos y las razones que estimen han escapado a su conocimiento; pero
deben hacerlo con respeto, absteniéndose de toda manifestación publica
tendiente a disminuir el prestigio de la autoridad y a producir un escándalo.
Deben rogar a Dios aceptando sobrenaturalmente sus sufrimientos; esta aceptación
purificara lo que hubiese de bueno en su intención y sus trabajos,
mientras que su desobediencia podría comprometerlos para siempre.
Si los hechos y las razones invocadas no parecen
suficientes a la autoridad suprema para acordarles lo que desean,
deben decirse entonces que Dios vela sobre su Iglesia, y con espíritu de
fe, que conviene en consecuencia conformar el propio juicio no solo
practico sino también especulativo con todo lo que el Espíritu Santo tiene
en vista dentro de la orden pontifical dada. Deben pensar que veinte motivos
de interés general pueden escapárseles desde el punto de vista restringido
en que habitualmente se colocan, y que una sabiduría infinitamente superior
a la suya dirige, con fuerza y suavidad todos los acontecimientos felices
y penosos haciéndolos concurrir a la gloria de Dios y de sus elegidos.
Su acto de obediencia así cumplido será tanto más meritorio
cuanto mas animado esté de una gran fe y un mayor amor a Dios. ¿Son muchas las cosas que les hacen
humanamente prever que esa obediencia tendrá consecuencias desastrosas
para su patria? La fe sobrenatural les responde que Dios, que les da la
gracia para obedecer así y es el soberano de todos los acontecimientos, no
permitirá que un acto, por Él inspirado, tenga consecuencias desastrosas.
En realidad Él hace que todo concurra —dice San Pablo— al bien superior de
los que le buscan en la sinceridad de su corazón y que por encima de todo
quieren permanecer siempre fieles.
Fuente: