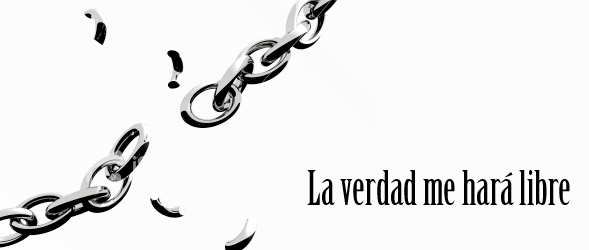La Iglesia del post-concilio está plagada de verdades desquiciadas. Conocida es la cita de Chesterton: “el error es una verdad que se ha vuelto loca”. O, como dice otro aforismo: “las mentiras más peligrosas son verdades medianamente deformadas”. Esto sucede especialmente con el denominado sacerdocio común -bautismal, no jerárquico- que es una dignidad de todo cristiano enraizada en el bautismo.
Una de las más tristes
consecuencias del abandono del tomismo en la Iglesia, y su reemplazo por
filosofías deletéreas, es la multiplicación de verdades enloquecidas. En este
tema, en particular, si no se conocen las doctrinas del Aquinate sobre
la participación, la analogía y la distinción, es muy probable, casi inevitable, que se
incurra en errores. Hay una perfección participada: el Sacerdocio de
Cristo. Y hay sujetos que participan de esa perfección: sacerdotes jerárquicos,
que han recibido el sacramento del orden; y sacerdotes comunes, laicos, que no
han recibido el sacramento del orden, pero que poseen un sacerdocio bautismal. Entre
ambos sacerdocios hay diferencia real, y esencial, no sólo diferencia de razón y de grado; así como, de modo semejante, entre un ángel y un hombre hay diferencia esencial y no sólo
de grado en la participación en el actus
essendi. Pero, insistimos, sin el tomismo, en éste y en muchos otros temas,
se cae fácilmente en el error.
A partir de hoy publicaremos unas
entradas sobre el sacerdocio bautismal que reproducen fragmentos de una ponencia del teólogo dominico Emilio Sauras publicada en 1954. Esperamos que sean de utilidad para mejor
conocimiento del tema y prevención de dos errores comunes: la “clericalización”
de los laicos, mal fundamentada en el sacerdocio bautismal y tan frecuente en el post-concilio, singularmente en las celebraciones según el Novus Ordo de Pablo VI; y una negación -reactiva y cerril- del sacerdocio común, que malentienda el principio radical de la vocación y misión de los laicos
en la Iglesia.
Los que por oficio se dedican al culto y
servicio divinos, y los dedicados a los quehaceres ordinarios de la vida,
viven muchas veces sin la suficiente solidaridad mutua. El mundo considera al
sacerdote como algo extraño a él, y el sacerdote considera al mundo como
elemento al que están vedados los principios y los factores sobrenaturales
de que él dispone. Y si todo quedara aquí, el mal no sería completo. Pero
es que no solamente el sacerdote piensa así; también el laico se siente extraño
ante el sacerdote. Con lo que los dos, de mutuo acuerdo, vienen a
ratificar el desconocimiento al que hacemos alusión. Esta situación anómala
es cada día menos viva y cruel, y es de esperar que llegue, por fin, a
desaparecer.
El hecho de estar en posesión de unos poderes que Cristo reservó para
los sacerdotes constituidos en jerarquía ha servido muchas veces para que
los fieles nos creyeran en posesión exclusiva de otros que tenemos en
comunidad con ellos, y para que nosotros nos lo creyéramos también, a
pesar de las enseñanzas explícitas de la teología en contrario. Sería un
error de perspectiva atribuir a una sola causa el distanciamiento de que
venimos hablando. Son muchas las que han contribuido a crearlo: unas
políticas, otras sociales. Pero acabamos de señalar una digna de tenerse
en cuenta. Es de carácter doctrinal o teológico. Si los sacerdotes y los
laicos no se deciden de una vez a convivir y a comprenderse, es porque
previamente se han atribuido en exclusiva cosas que les eran comunes; es
porque se han negado a los fieles, atribuyéndolas sólo a los sacerdotes,
cosas que eran de todos y en las que encontrarían todos un espléndido
punto de contacto; o porque se han atribuido a los seglares en exclusiva
cosas en las que los sacerdotes podrían mezclarse. San Pablo no era del
mundo, pero vivía en el mundo, con los del mundo, para los del mundo, a
fin de llevar el mundo a Cristo. Es un tema de máximo interés el del
acercamiento del sacerdote a los laicos (1), pero no es éste el que vamos
a estudiar ahora. Ahora vamos a tratar de la consagración laical, con la
que los simples laicos adquieren cierta dignidad sacerdotal de tipo común
o popular, cuya naturaleza se determinará más adelante, constituyéndose
así en algo activo dentro de la Iglesia.
Siempre se consideró a los seglares
poseedores de elementos activos de santificación personal; pero no siempre
se paró suficientemente la atención, al menos en la práctica, en algunos elementos
activos por los que, además de hacerse personas
santas, se constituyen parte activa
de la Iglesia. Es aleccionadora este propósito la anécdota que relata el Cardenal
Gasquet, con cuyo recuerdo abre el P. Congar su reciente obra sobre el
laicado (2). Un catecúmeno pregunta a determinado sacerdote cuál es la
posición de los laicos en su Iglesia; y le responde que ante el altar
están de rodillas, y ante el púlpito sentados, en actitud de escuchar.
Añade el Cardenal, por su cuenta, que faltaba por señalar la posición de
abrir el portamonedas para dar. Recibir los sacramentos de rodillas;
escuchar la palabra de Dios sentados; cosas meramente pasivas. Y sólo son
activos los fieles cuando se trata de cooperar a la edificación material
del reino de Dios, que es lo que se señala en la actitud de abrir el
portamonedas. Más mordaz y más despiadada es la frase de Le Roy: "Los
fieles desempeñan el papel de los corderillos el día de la Candelaria: se
les bendice y luego se les trasquila".
Es muy socorrida la alusión a las
definiciones del Concilio de Trento sobre la diferenciación, por derecho
divino, de los fieles y los sacerdotes, o sobre la constitución jerárquica
de la Iglesia, establecida así por su divino Fundador. Esta doctrina
dogmática, tan normal y tan legítima, con la que se da el mentís
definitivo a las enseñanzas de algunos autores medievales, llevadas hasta
sus últimas consecuencias por los reformadores del siglo XVI, sobre la
democracia sacerdotal o sobre el igualitarismo cristiano, se ha interpretado a
veces de una manera esquinada e hiriente para la dignidad de los simples
fieles. Cual si del hecho de no ser todos igualmente sacerdotes o, lo que
es lo mismo, del hecho de que haya sacerdocio jerárquico, deba seguirse
que no lo sean todos o que no haya, además, un sacerdocio común. El pueblo
fiel dejó de ser considerado por algunos como pueblo, para ser considerado
como masa, sin personalidad, apto solamente para recibir, cosa
meramente pasiva.
Para llegar a estas conclusiones fueron necesarios muchos
olvidos. El primero y más fundamental, el de la Escritura. San Pablo habla
del cuerpo místico, en el que, dice, hay partes diversas. Activas todas
ellas. Uno es cabeza; otros, miembros destacados; otros, miembros
débiles, pequeños o escondidos, pero miembros que hacen algo. Adviértase
que el Apóstol los considera activos en cuantos miembros o en cuanto
parte de la Iglesia. Los fieles son Iglesia y hacen Iglesia.
El segundo olvido fué el de la Tradición, tan
impresionantemente unánime y abundante cuando atribuye a los laicos la
dignidad del sacerdocio real, de que hablan San Pedro, en su Primera
Epístola, y San Juan, en el Apocalipsis. Cuya naturaleza explican los
Padres y los teólogos de maneras diversas, por cuya existencia admiten,
como veremos luego.
Y el tercer olvido, el del sentido de las
definiciones tridentinas, con las que no se niega el sacerdocio real de
los cristianos, sino que se proscribe la doctrina protestante sobre el
igualitarismo sacerdotal y sobre la inexistencia de la jerarquía.
Temen algunos autores que, si hablamos del
sacerdocio real de los fieles, bordeemos el protestantismo o caigamos en él.
O, cuando menos, demos ocasión a que se interprete nuestra doctrina en sentido
protestante. No hay tal peligro si las cosas se esclarecen bien desde el principio. No
tuvieron tal peligro quienes siempre lo enseñaron, empezando por los Apóstoles,
que nos hablan del sacerdocio común de los cristianos; siguiendo por los Padres
y teólogos, cuyo testimonio unánime ha sido recogido en la obra del P. Dabín
(4); y terminando por Pío XII, que lo enseña explícitamente en la Encíclica
Mediator Dei, como tendremos ocasión
de ver más adelante.
Si por el hecho de no faltar quienes
interpreten heréticamente una tesis tuviéramos que dejar de hablar de ella,
no haría falta acudir al cálculo de probabilidades para saber cuánto
tiempo sería necesario transcurrir hasta que no pudiéramos hablar de nada en teología.
Porque errores los ha habido en todo. ¿Y hemos de dejar de hablar de todo? (5).
No, y menos del tema que estamos iniciando.
Porque, aparte el respaldo de la Escritura de la Tradición unánime y de la
autoridad reciente de Pío XII, hay otros motivos de carácter social y religioso. Aludíamos
al principio al distanciamiento que se ha advertido en tiempos todavía recientes,
y que, aunque disminuido, todavía se advierte hoy entre el clero y los
laicos. Y decíamos que una de sus causas está en el abandono de la doctrina
teológica que dignifica a los simples fieles al hacerles participar de una
dignidad que ellos consideraban como exclusiva de los sacerdotes. Se les había
condenado a un amorfismo religioso; a un no ser nada activo en la construcción
del reino de Dios o en la constitución de cuerpo místico de Cristo. Y el abandono
de la doctrina teológica según la cual son algo, son pueblo y no masa, se tuvo precisamente
cuando se despertaba en el mundo la conciencia social que hacía advertir a
los hombres cómo hay en ellos mucho de positivo y de afirmativo cuando, juntamente
con quienes mandan, constituyen una sociedad. A este despertar de la conciencia
social respondieron algunos teólogos, desviados intérpretes de las decisiones
tridentinas, ahogando, con un instinto inoportuno y anacrónico, todo
intento de dignificación social del cristiano que no fuera el de la virtud,
con la que se dignifica ante Dios. Y pretiriendo prácticamente la dignificación
social que le dan los diversos caracteres sacramentales por los que y con los que,
como veremos luego, se constituye miembro de Cristo sacerdote.
No es extraño, pues, que se produjeran el
desconocimiento y el distanciamiento varias veces recordados. Con perjuicio
de los propios sacerdotes y con perjuicio de los fieles también. Y, en definitiva,
para detrimento de la Iglesia, que con unos y otros se edifica ; y del Cuerpo místico
de Cristo, que se integra por los dos. A fuerza de creer que los fieles no
tienen en la Iglesia otro quehacer que arrodillarse ante el altar y sentarse
ante el pulpito, y, si a mano viene, acudir con sus limosnas a las necesidades
de los demás, se ha llegado en muchos casos a la situación lamentable de un
sacerdocio sin pueblo; de una liturgia espléndida, pero sin la plegaria de
una comunidad que la participe; de un tesoro catequístico y doctrinal
admirable, pero ignorado o desconocido y, por lo tanto, no vivido. Era natural
que llegaran estas situaciones cuando se empezó por enseñar que se trataba
de cosas en las que sólo los sacerdotes tenían quehacer, y no los fieles.
Se oye hablar a veces del peligro que encierra
un movimiento de dignificación de los fieles en el sentido al que ahora
nos referimos. Hablar de un sacerdocio real, o de un apostolado que ejercer,
puede producir en el hombre de la calle el vértigo de las alturas. Pensará
que es más de lo que es y hará lo que no es de su competencia. Quizá
suceda así, pero no se puede establecer sobre esto ningún criterio inapelable. Existirá
tal peligro; pero nosotros pensamos que el peligro mayor no es el de creerse
demasiado sacerdotes, sino el de creerse demasiado laicos. Ya está bien de
laicismo y de absentismo; y es hora de que penetre en la conciencia del pueblo
fiel su carácter de elegido y de consagrado.
La teología cuenta con elementos positivos
para justificar y explicar esta consagración…